 Recientemente el desenlace de la crisis venezolana se ha convertido en centro de atención mundial y nacional en medios de comunicación y redes sociales, donde connotados analistas y managers de tribuna locales, avizoran a través de sus bolas de cristal el apetecible final de la repudiada tiranía en el poder, cuya gestión se ha extendido como tragedia nacional a lo largo del siglo XXI.
Recientemente el desenlace de la crisis venezolana se ha convertido en centro de atención mundial y nacional en medios de comunicación y redes sociales, donde connotados analistas y managers de tribuna locales, avizoran a través de sus bolas de cristal el apetecible final de la repudiada tiranía en el poder, cuya gestión se ha extendido como tragedia nacional a lo largo del siglo XXI.
En verdad la imaginación es prodigiosa, unos hablan de la presencia de la flota norteamericana en el Mar Caribe como si se tratara del día D en Normandía, otros especulan sobre rumores de desembarco de marines en la Península de Paria, entre tanto algunos recurren a la épica de la extracción de Bin Laden en 2012, cuando los SEAL de la Marina estadounidense, allanaron el complejo donde se ocultaba Osama en Abbottabad, Pakistán, y abatieron al líder de Al Qaeda.
Este guion de epílogos se ha alimentado de una narrativa surgida de la política exterior norteamericana durante el siglo XX hacia América Latina, a partir de las acciones de los gobiernos de Teddy Roosevelt, quien creía que Estados Unidos tenía el derecho y la obligación de ser el policía del hemisferio. Esta creencia, y su estrategia de "hablar con suavidad y portar un garrote", moldearon gran parte de su gestión durante su mandato (1901-1909).
- Hits: 83

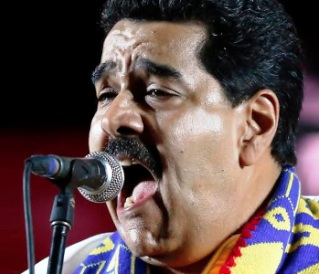 and regional elections. The report, titled
and regional elections. The report, titled 
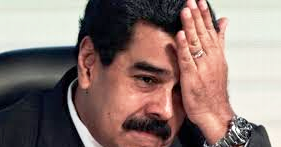 Por supuesto que es una especulación, pero tengo la percepción de que al déspota venezolano se le ha llenado el gorro de guizazos, una expresión cubana que refleja hartazgo, a personalidades muy importantes con recursos suficientes para derrocarlo y hasta encarcelarlo.
Por supuesto que es una especulación, pero tengo la percepción de que al déspota venezolano se le ha llenado el gorro de guizazos, una expresión cubana que refleja hartazgo, a personalidades muy importantes con recursos suficientes para derrocarlo y hasta encarcelarlo.