Los Derechos Humanos tienen su cimiento filosófico y cultural en la dignidad primordial de la persona humana. En la Declaración Universal se postulan derechos y libertades que son inalienables e inherentes porque no dependen de las decisiones ni de la generosidad de gobiernos y grupos o de otros individuos o instituciones. Los derechos humanos no se otorgan como una dádiva del Estado o del gobierno sino que son intrínsecos de la naturaleza humana. Es así porque los derechos humanos trascienden las instituciones humanas y deben ser respetados por éstas como un producto tangible de un orden moral basado en una autoridad superior que no padece las limitaciones y deficiencias que nos aquejan como personas. En el proceso civilizador que está plasmado en la historia observamos que los países más avanzados y los gobiernos más estables han llegado a estas mismas conclusiones en la edificación del mundo moderno que reconoce estos imperativos en sus propias Constituciones y Declaraciones de Independencia.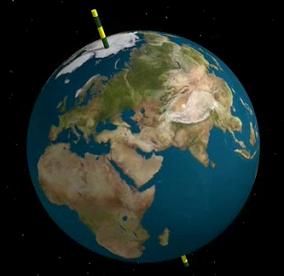
En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se hace referencia a la “Ley Natural” y a un “decoroso respeto a las opiniones de los seres humanos” para afirmar que “estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables”. Los próceres cubanos siguieron por el mismo camino en sus proclamas, como lo habían seguido también sus pares sudamericanos desde el Congreso de Tucumán, cuando los “representantes de la Provincias Unidas en Sudamérica” invocaron “al Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos” para “recuperar los derechos de que fueron despojados”. Un siglo más tarde, la Constitución de la República de Cuba, de 1940, a pesar de su notable y avanzado contenido socialista, proclamaba que “para asegurar la libertad y la justicia, mantener el orden y promover el bienestar general” acordaban “invocar el favor de Dios”. En todo esto no hay un contenido religioso, como pretenden los críticos desde una posición relativista, sino una afirmación de inviolabilidad de libertades y derechos que, para ser válidos, tienen que trascender la voluntad de cualquier ser humano o las decisiones frecuentemente arbitrarias de una suma de voluntades.
Las realidades históricas demuestran abundantemente que la injerencia humana en los derechos de sus congéneres, mediante decisiones que derivan de procesos políticos, económicos o culturales, provocan invariablemente toda suerte de injusticias y crueldades. Las decisiones de gobiernos que restringen, limitan o desconocen los Derechos Humanos afirmando que el fin justifica los medios utilizados para lograr “el bien común” convierten en dioses a quienes deben limitarse a ser servidores de sus pueblos. Tales prácticas mesiánicas hacen germinar las semillas de la tiranía. El buen gobierno sólo es posible en un ambiente cultural que respeta la dignidad de cada persona, establece normas de justicia social y se desenvuelve con una ética de tolerancia, cooperación y solidaridad.
Un buen gobierno, por lo tanto, sirve de guía a una sociedad que respeta los Derechos Humanos en un ambiente en que las acciones independientes de individuos, familias, empresarios y funcionarios públicos se basan en valores éticos que son producto de su cultura y de su historia y que no pueden ser modificados o revocados por cualquier organismo o institución nacional o internacional. La función esencial del Estado es garantizarlos y la responsabilidad de todo gobierno es la de defenderlos.
Los Derechos Humanos, la Democracia, el progreso y la estabilidad son parte de una misma realidad de bienestar y justicia. En ausencia de ese fundamental respaldo político, social, cultural y ético y del orden social que edificamos sobre la confianza mutua entre individuos, empresas y funcionarios, resulta imposible alcanzar los logros cooperativos, aprovechar los medios de información y coordinar la actividad económica indispensables para que funcione una sociedad compleja, moderna y dinámica. Por eso comprobamos que las sociedades que más se caracterizan hoy día por su impune autoritarismo o su oportunismo crónico, distan de ser economías ricas de libre mercado y sólo destacan por el fracaso de sus gobernantes en su obligación de lograr el bienestar de sus ciudadanos. Muchos aducen que China es la excepción a esta realidad. Empero, su reciente crecimiento económico, aparte de estar muy lejos de ofrecer oportunidades iguales a sus ciudadanos, se produce justamente en el momento de su historia en que sus gobernantes optaron por políticas más liberales.
Un régimen de libertades y pleno respeto a los Derechos Humanos, como elementos indivisibles de la sociedad, es el requisito previo para alcanzar una economía saludable alimentada por una libre empresa inspirada en una política racional de justicia social. La libre empresa es el mayor incentivo del progreso. La justicia social es esencial para la estabilidad y la paz. Donde quiera que los derechos y libertades individuales son debidamente respetados, tanto las personas como la sociedad en que viven tienden a prosperar. En el torbellino de este mundo contemporáneo podemos comprobar cómo el nuevo mercado de servicios de Internet, como muchos otros mercados que le han precedido, se ha desarrollado partiendo de una relación libre –y cuasi anárquica– entre proveedores que compiten en la oferta de servicios complementarios en un escenario de interacciones sociales que cristalizan en libertad. Esta libre interacción es la clave. El papel que ha asumido la Internet en el desarrollo de las naciones como resultado de la libertad de empresa cobra dimensiones que otrora no habrían sido imaginables en un período histórico tan sumamente breve.
La Internet impulsa la explosión fenomenal de la globalización en las últimas décadas. Ambas son fenómenos democráticos de descentralización. La centralización férrea que entronizaba una voz autoritaria única en las decisiones y políticas del antiguo imperio Soviético no sólo paralizaba la capacidad de disentir y promover nuevas soluciones, bajo la represión justificada por el insidioso llamado a la “unidad revolucionaria”, sino que detenía y frustraba también el progreso y el bienestar que sólo pueden lograrse mediante el intercambio libre de las ideas y la colaboración. Es cierto que aún persisten muchas tiranías y hasta surgen otras nuevas en distintas partes del mundo, pero no cabe duda para cualquier observador imparcial que el derrumbe del sistema soviético centralizado ha transformado el planeta en poco más de 20 años, acelerando abrumadoramente el proceso de globalización.
En una espléndida obra reciente, John Kay describe las libertades necesarias para que se produzcan las interacciones indispensables para el progreso, apoyándose en la “queue theory”, o teoría matemática de las colas, que nos permite darle sentido a la complejidad de sistemas que están gobernados por el azar y no pueden resolverse analíticamente. Tal es el caso de la Internet en particular y de la globalización en general. Kay explica que “las empresas y las unidades familiares interactúan entre sí con frecuencia en formas muy diferentes y complicadas. Las empresas y las familias no son entidades suficientemente grandes para que un modelo sea capaz de describir e incorporar sus idiosincrasias individuales ni son tampoco suficientemente pequeñas para que tales idiosincrasias puedan analizarse como un producto del azar. El estudio de la economía y de los negocios comparten este problema con otras ciencias – como son los estudios del clima, de los movimientos tectónicos y también la mayor parte del estudio de la biología y de la medicina” (Culture & Prosperity, págs. 130-131), y en consecuencia los resultados no son totalmente predecibles, aunque sí lo suficiente para pronosticar que determinados acontecimientos o resultados tienen que suceder. En otras palabras, que podemos pronosticar el progreso potencial de determinada sociedad humana de conformidad con condiciones iniciales o fundamentales que han de afectar su comportamiento y logros ulteriores. Por lo tanto, sin la pretensión de predecir el futuro de una nación podemos pronosticar su progreso analizando el cúmulo de libertades fundamentales que lo hacen posible.
Desde esta perspectiva, podemos afirmar que todo sistema autoritario es necesariamente centralizado para poder mantener el control de la sociedad que oprime. Cuanto más brutal es la centralización, mayor es el freno que detiene el progreso y más desastrosa la política que congela el desarrollo económico. Bajo un sistema brutalmente centralizado podemos observar que Cuba y Norcorea (por sólo citar dos ejemplos emblemáticos) se encuentran entre los países donde sus ciudadanos tienen menos acceso per capita a la Internet. Son también de los países con salarios más bajos y menor ingreso per capita en todo el mundo.
Por otra parte, los movimientos de antiglobalización que proliferan en los últimos tiempos no sólo están confundidos por ideas proteccionistas sino que facilitan y hasta promueven –o al menos justifican– las tendencias centralizadoras. Tampoco comprenden que la globalización no ha sido planeada por gobiernos o intereses creados ni ha sido inventada por las instituciones internacionales. Como ya hemos sugerido, se trata de un encadenamiento de sucesos provocados por las decisiones distintas y separadas de literalmente miles de millones de personas. Estas decisiones, aunque no forman parte de registros ni de formularios administrativos de los gobiernos ni de planteamientos y proyectos presentados a órganos internacionales, establecen una corriente de coordinación espontánea en la actividad cotidiana del libre mercado a nivel local y global. Por supuesto que debemos reconocer que muchos tratados, como los que facilitaron la Unión Europea, y muchas leyes que permiten la libre interacción de los ciudadanos, sirven de acicate a este proceso, pero no son determinantes.
La libre empresa y el libre comercio son factores indispensables de estas realidades. Por tanto, la globalización es el producto natural de la economía de mercado y sólo tendrá éxito como promotora de una mayor riqueza y bienestar cuando forme parte de sistemas políticos y sociales que respeten la dignidad y los derechos de la persona humana, la importancia de la propiedad privada, la creatividad y la iniciativa individuales, la obligación de impartir una educación adecuada para todos y la responsabilidad y respetabilidad del trabajo.
Es una grata sorpresa observar en nuestros tiempos que hasta la tradicionalmente conservadora jerarquía Católica reconoce la “legitimidad moral” de la globalización en su encíclica Centesimus Annus (CA), en la cual afirma que “tanto a nivel de naciones, como de relaciones internacionales, el libre mercado es el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades” (CA, 34).
Es notable cómo este documento no sólo pregunta si el derrumbe del imperio Soviético debe abrir las puertas a una economía de Mercado en el antiguo bloque de naciones comunistas sino también en los países del denominado “Tercer Mundo”. Esta interrogante la resuelve con condiciones precisas:
“Si por «capitalismo» se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva …
Pero si por «capitalismo» se entiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa” (CA, 42).
Hasta personalidades tan críticas de la globalización como el famoso economista Joseph Stiglitz (Making Globalization Work, pág.294) reconoce en su libro que la relativa reducción del nivel de pobreza en China se debe a que se ha visto penetrada por la globalización como resultado de una parcial liberalización de su sistema.
Dollar y Kray dan un paso más en un estudio del impacto de la globalización sobre la quinta parte más pobre de la sociedad de 80 países para demostrar que a medida que aumenta el ingreso promedio de la nación la población más pobre experimenta un aumento proporcional de sus ingresos personales. Pudieron demostrar que este efecto es todavía más notable cuando un país (como China, por ejemplo) abre sus puertas al libre comercio y a la inversión extranjera, lo cual “no es necesariamente un proceso de ‘trickle down’ [goteo o filtración de la riqueza] que podría sugerir una secuencia por la cual los ricos se hacen más ricos primero para que, a la larga, esta riqueza desborde y llegue a beneficiar marginalmente a los pobres. La evidencia, por el contrario, es que el derecho a la propiedad privada, la estabilidad nacional y la trasparencia del gobierno inciden directa y oportunamente en la creación de un ambiente propicio para que las familias pobres aumenten su productividad e ingresos” (Growth is good for the poor, p.26).
No obstan estas conclusiones sobre los efectos beneficiosos de la globalización para que también estemos conscientes de que los beneficios y ventajas que pueden extraerse de ese fenómeno son producto de la cultura que los propicia y se tornan en un reflejo de ella, porque su legitimidad ética depende de la estructura moral imperante y del respeto irrestricto de los derechos humanos. Por lo tanto, una estrecha filosofía liberal que se limite a una “libertad de elección” relativista y permisiva es una base inadecuada y potencialmente peligrosa para la globalización porque le faltan los puntos de referencia trascendentales de la ley natural, carece de referencias absolutas para las normas morales, desprecia el concepto intrínseco de la verdad inherente a los derechos humanos y promueve una antropología deficiente del hombre, que se convierte así en un vehículo de una cultura consumista anárquica que medra en el caos de un ordenamiento político y social darwiniano.
La globalización no puede sobrevivir en un mundo carente de principios sólidos y trascendentales. En un mundo relativista sólo puede imperar el desbarajuste social, el neofeudalismo y las guerras. Como bien lo expresó Benito Juárez: "Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".
Comments powered by CComment