| Publicamos este aporte póstumo de nuestro querido amigo y colega en ocasión de su fallecimiento este 26 de julio.– Participatory Democracy Cultural Initiative (PDCI) |
por Siro del Castillo
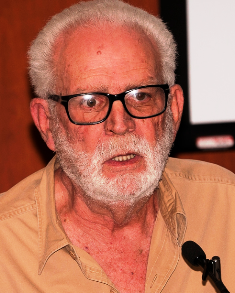 En el interior de nuestro país estamos observando ahora un reajuste en prioridades y en las visiones, aunque la situación de los derechos humanos y la libertad de los presos políticos sigue siendo la primera prioridad, otras han surgido abarcando nuevos panoramas, que desde mi punto de vista son muy buenos y oportunos. Los temas económicos, sociales y culturales, surgen ahora a la palestra como nunca antes. Los temas sobre las discriminaciones de todo tipo, la violencia contra las mujeres, la marginación de las personas identificadas con las tendencias LGBT, los cuentapropistas, los problemas en el campo de las artes, en fin toda una serie de temas que se han asumido y que han logrado aglutinar a más personas alrededor de los mismos, a diferencia desde mi limitada visión desde el exterior, que los ya algunos gastados temas políticos. Pudiéramos adelantar para el futuro la necesidad de revaluar el discurso de la oposición y los activistas en una visión del bien común, tanto en el exilio como en Cuba, donde en definitiva es más importante.
En el interior de nuestro país estamos observando ahora un reajuste en prioridades y en las visiones, aunque la situación de los derechos humanos y la libertad de los presos políticos sigue siendo la primera prioridad, otras han surgido abarcando nuevos panoramas, que desde mi punto de vista son muy buenos y oportunos. Los temas económicos, sociales y culturales, surgen ahora a la palestra como nunca antes. Los temas sobre las discriminaciones de todo tipo, la violencia contra las mujeres, la marginación de las personas identificadas con las tendencias LGBT, los cuentapropistas, los problemas en el campo de las artes, en fin toda una serie de temas que se han asumido y que han logrado aglutinar a más personas alrededor de los mismos, a diferencia desde mi limitada visión desde el exterior, que los ya algunos gastados temas políticos. Pudiéramos adelantar para el futuro la necesidad de revaluar el discurso de la oposición y los activistas en una visión del bien común, tanto en el exilio como en Cuba, donde en definitiva es más importante.
Es importante entender la evolución del pensamiento de la resistencia cubana a la dictadura aunque no es fácil determinar las características de cada uno de los grupos que han conformado la emigración cubana en los últimos 66 años para buscar una coherencia unificadora que subraye un propósito común. La primera oleada comenzó el 1ro de enero de 1959 y estuvo integrada principalmente por personas cercanas a la dictadura de Batista. Luego, en un segundo momento a partir de finales del 59 y principios del 60 eran personas afectadas en lo personal por leyes y medidas tomadas por las autoridades (la Ley de Reforma Agraria, la Ley de Reforma Urbana, las intervenciones y/o confiscaciones de negocios, medios de prensa y propiedades, el comienzo de la represión y las ejecuciones a aquellos que de una forma u otra comenzaron a oponerse y a luchar en contra de la implantación de un régimen totalitario como se vislumbraba). Esta etapa del éxodo duró hasta 1962 cuando los vuelos de Cuba a los EE.UU. fueron suspendidos a raíz de la crisis de octubre de ese año, llamada “crisis de los misiles”.
Durante esta etapa también salieron de Cuba sin sus padres miles de niños y niñas cubanos en la operación conocida como “Peter Pan”. Muchos salieron pensando que podrían regresar pronto, pues el gobierno de EE.UU. no permitiría el establecimiento de un régimen comunista a 90 millas de la costa norteamericana. Esto, pese a que la invasión de Playa Girón, patrocinada, organizada y financiada por el gobierno norteamericano había fracasado, y entre la peor de las consecuencias de este fracaso fue la brutal represión desatada contra personas inocentes y miembros de la resistencia interna que existía en la isla, a quienes no se les dejó saber en tiempo y forma de lo que se avecinaba.
Desde el 16 de abril de 1961 hasta principios de mayo, más de 50,000 cubanas y cubanos fueron detenidos por las autoridades de forma injusta y arbitraria, algunos de ellos fueron liberados en pocos días, a otros se les encarcela, se le celebraron juicios sumarios (como el que me hicieron a mí), algunos fueron fusilados, a otros se les condenó a largas penas de encarcelamiento, las más comunes eran las de 15, 20 o 30 años.
La tercera etapa del éxodo masivo cubano comienza a partir de 1965, cuando el número de salidas ilegales desde la isla había tenido un aumento extraordinario, con la correspondiente pérdida de vidas humanas en el mar. Esto motivó a que el régimen cubano abriera el pequeño puerto de Camarioca, en la provincia de Matanzas, para que los familiares que ya se encontraban en los EE.UU. fueran a Cuba a buscar a sus seres queridos. Ante esta situación el gobierno de los EE.UU. negoció con el de la isla un acuerdo de inmigración, donde se establecerían dos vuelos diarios de Cuba a Miami, para que los familiares en el exterior reclamaran a los suyos en la isla, y éstos pudieran salir de forma legal, sin que sus vidas corrieran peligro. Estos vuelos duraron sin interrupción hasta 1971. En 1972, por una razón que yo nunca le he encontrado explicación ni del gobierno norteamericano, ni del régimen, solo se dieron vuelos los primeros tres o cuatro meses (en uno de esos vuelos pude salir yo de Cuba) y se suspendieron hasta principios de 1973 cuando se facilitaron unos pocos vuelos, siendo finalmente cancelados y cerrada esta vía de salida legal del país.
Si analizamos estas tres primeras etapas vemos que las características y las motivaciones para irse del país, varían entre ellas. Los primeros salieron escapando, por su asociación con la dictadura de Batista, los segundos salieron mayoritariamente (aunque estoy seguro que algunos cubanos van a discrepar de mi interpretación) por razones económicas y de esperanza de que aquello no pudiera durar mucho; entre los integrantes de la tercera etapa, las razones son varias, unos lo hicieron para reunirse con sus hijos e hijas que habían emigrado solos durante la operación “Peter Pan”, unos por otras razones de reunificación familiar, otros por ser sobrevivientes de las olas represivas que el régimen venía desatando desde comienzo de los sesenta, otros por no haberse integrado a las “llamadas organizaciones revolucionarias” del gobierno y sufrir las consecuencias de esto. Otro factor a considerar es el que los miembros de las dos primeras etapas, no tuvieron que sufrir las consecuencias de la escasez de alimentos y bienes de consumo racionados con las libretas de Alimentos y de Medios básicos. O sea la vivencia cotidiana en la isla se hizo insoportable en muchos aspectos, producto por un lado del fracaso propio del régimen, y por otro de la política de aislamiento y de embargo impuesta por el gobierno de los EE.UU.
La cuarta sería el “Éxodo del Mariel” de 1980, y la quinta etapa del éxodo cubano, es la conocida como la “Crisis de los Balseros” de 1994. Los que salieron en el 80 habían vivido o nacido durante los primeros 21 años del proceso del establecimiento de un régimen totalitario en Cuba, con las correspondientes experiencias vivenciales que no son iguales, ni parecidas en términos generales a las que vivieron los que salieron durante las dos primeras etapas, aunque los que salieron durante la tercera etapa sí comparten algunas de esas vivencias.
Por supuesto, los que salieron durante la crisis de los balseros en el 94, habían vivido 35 años bajo un régimen políticamente totalitario y económicamente depauperado, todos aquellos que eran menores de 35 años habían nacido bajo la tutela del régimen y no conocían nada distinto. Aparte corresponde analizar el éxodo de los presos políticos y sus familiares de 1978/79. En resumen, las características de los integrantes del éxodo de 1980 y el de 1994, son en la práctica diferentes. Para aquellos que vivimos algunos años bajo la tutela del régimen, yo la viví por 13 años, y que hemos tenido la oportunidad, como yo la he tenido, de compartir tanto con los que salieron en el 80 como con los que salieron en el 94, sabemos que la experiencia vivencial de ellos es bien distinta, los conceptos en relación con principios morales y valores éticos, de relaciones familiares, de respeto a los mayores, de respeto al que piensa distinto, en fin, las diferencias son muchas y no las enumero con intención de desvalorizar a estos compatriotas míos, sino con el solo propósito de señalar las consecuencias que ellos han tenido que sufrir al vivir por tantos años bajo un régimen totalitario.
Lamentablemente el éxodo cubano no terminó con la crisis de los balseros de 1994, los cubanos siguen escapando de la isla, por todas las vías que les sea posible, aunque en algunos casos signifique poner sus vidas en peligro. Se calcula que de 1980 al 2021 más de 750 mil cubanos (algunos expertos lo calculan en un millón) han salido del país, la gran mayoría hacia los EE.UU., pese a las restricciones que en los últimos años han sido impuestas por las autoridades de inmigración de los EE.UU. Si esta realidad es comparada con el hecho de que se puede asumir que todos aquellos cubanos mayores de 35 años, a su salida del país entre 1959 y 1970, han fallecido en el exilio, la composición del exilio cubano de hoy en día es bien diferente, con las consecuencias políticas, sociales y culturales que conlleva este cambio. La gran mayoría llegan hartos de todo lo que sea político (el régimen los agotó), la mayoría solo piensa en cómo ayudar económicamente a sus familiares en la isla (envío de remesas y paquetes) y cuándo van a poder ir de visita a la isla. Todo muy humano, pero que hace muy difícil el reclutamiento o mejor dicho su incorporación en las organizaciones tradicionales del exilio cubano.
Por otra parte, es muy oportuna una aclaración: la mayoría de los ex presos políticos de la época de los 60, 70 y parte de los 80, habían participado en lucha confrontacional violenta contra el régimen, con todas las fatales consecuencias que la misma ocasionó, en ambos bandos. Algunos habían sido detenidos muy jóvenes, o habían visto sus estudios universitarios o el comienzo de sus prácticas profesionales interrumpidas. Si a esto se le añade los años de sufrimientos en uno de los peores sistemas penitenciarios conocidos, la separación y el sufrimiento de sus familias y seres queridos, podemos darnos cuenta de lo duro que fue para muchos al llegar al exilio, darse cuenta que les tocaba recomenzar sus vidas, desde cero para muchos, después de haber sufrido muchos años de encarcelamiento. Mientras que al mismo tiempo veían a muchos de sus amigos, que no habían participado en la lucha contra el régimen y que, por ende, no habían sufrido las consecuencias de la represión, el llevar una vida estable donde se habían podido desarrollar como profesionales, empresarios, artistas, con familias (esposas, hijos, etc.).
Los ex presos veían que estaban llegando retrasados. El proceso de adaptación no fue fácil, para ellos lo más importante era cómo lograr sobrevivir, ellos y los familiares cercanos que habían venido con ellos. Sin embargo, nunca percibí en ellos señales de frustración por los años perdidos, ni envidia hacia aquellos que no habían tenido que sufrir las consecuencias de estar dispuesto a luchar por la libertad de su pueblo. Pasaron muchos años antes que muchos de los ex presos políticos se envolvieran de nuevo en la lucha contra el régimen, algunos (los menos) alineándose con la lucha violenta, otros, entre ellos figuras significativas de la lucha en contra del régimen de los primeros años, optando por la lucha no violenta. Por supuesto, ambas posiciones contaron con nombres relevantes, Huber Matos por un lado y Eloy Gutiérrez Menoyo por el otro.
También tengo que apuntar que en los 80 y en los 90, pese a que muchos de los mismos ex presos políticos venían de la frustración de haber perdido la guerra y la inutilidad y el enorme costo en vidas humanas que la lucha violenta había tenido frente a un régimen totalitario como el cubano, se encontraron que en el exilio la lucha violenta contra el régimen, pese a que en la práctica, eran muy pocos los que la practicaban, era todavía muy popular. Inclusive se le hacía propaganda a los que tenían planteado y habían hecho acciones violentas en contra del régimen en lo que era conocido como “La Guerra por los Caminos del Mundo”.
Mientras, en la isla estaba surgiendo una nueva oposición que había optado por la lucha no violenta, encabezada por un lado por el Comité Cubano de Derechos Humanos, fundado por Gustavo Arcos, Ricardo Bofill, Marta Freyre, Ariel Hidalgo entre otros, y por otro lado el grupo encabezado por Elizardo Sánchez.
El llamado “exilio histórico” miró estas iniciativas de la lucha no violenta con mucha reserva. La palabra “disidente” era considerada una mala palabra por muchos, así como la palabra “diálogo”, que desde 1978 era considerada una clara señal de traición a la lucha por la libertad del pueblo cubano. Pese a que los que proponían la lucha no violenta, fueron también perseguidos, encarcelados y condenados a injustas y arbitrarias sentencias por el régimen. El exilio, que desde 1965 y por muchos años después se había considerado como el único protagonista en la lucha contra el régimen (imagen que por cierto el régimen utilizaba en público para argumentar que dentro de la isla no había oposición), no aceptaba que el papel protagónico principal de la lucha se había restablecido en el interior del país.
Para los activistas no violentos que salieron de Cuba, algunos expulsados en la práctica por el régimen, la entrada al “exilio” no fue fácil, existía desconfianza, hablaban distinto, partían de análisis de la realidad del país que no eran compartidas pese a que ellos acababan de salir, mientras que los del llamado “exilio histórico” hacía muchos años que habían salido y es más, pese a que en los 80 se podía ir de visita a Cuba, no lo hacían. Muchos de los promotores de la lucha no violenta pudieron salir de Cuba de visita y pudieron regresar, promoviendo sus actividades y a los grupos que habían surgido en el interior y que ellos representaban. Sin embargo, algunos de estos que pudieron salir y regresar sufrieron los ataques de las fuerzas más conservadoras del exilio, un caso significativo de esto fue el de Oswaldo Payá.
Con el pasar de los años no le quedó más remedio a este “exilio histórico” que asumir la realidad del cambio en el estilo y la práctica de la lucha no violenta contra el régimen. La palabra disidente ya no fue tan criticada, aunque todavía se les pedía a algunos de los activistas que aclararan si ellos eran disidentes o eran opositores. Con este cambio las puertas de la ayuda del exilio, para los activistas que llegaban, se abrieron. Muchos fueron contratados para trabajar en las mismas organizaciones tradicionales del exilio o en empresas comerciales de algunos de sus miembros. Los medios de comunicación los buscaban y les abrían también sus puertas. Para estos activistas, el continuar su activismo, pero ahora desde el exilio, les resultó relativamente fácil. Aunque siempre las generalizaciones tienen su peligro y hubo activistas que no claudicaban en su manera de pensar (en los casos anteriores los activistas se tenían que alinear con las políticas de la organización del exilio que los patrocinaba) y a los que su proceso de reinicio de vida no les resultó fácil, aunque en honor a la verdad en su gran mayoría continuaron con su activismo desde el exilio. Este panorama se ha mantenido vigente hasta nuestros días, quizás con algunos pequeños cambios.
Comments powered by CComment