Fundamentos escriturísticos
El Antiguo Testamento
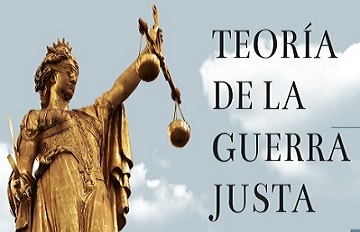 La guerra era una realidad permanente, normal, en el mundo del Oriente Medio. Para Israel, hasta el tiempo de la monarquía y aún más allá, la guerra era siempre una guerra santa: eran las guerras de Yavé, el Señor (Éxodo 17: 16; Números 21: 14; 1 Samuel 25: 28. La presencia simbólica del Arca de la Alianza, en la opinión de algunos, comunicaba a los israelitas en pie de guerra que el Señor peleaba a su lado (1 Samuel 11:11).
La guerra era una realidad permanente, normal, en el mundo del Oriente Medio. Para Israel, hasta el tiempo de la monarquía y aún más allá, la guerra era siempre una guerra santa: eran las guerras de Yavé, el Señor (Éxodo 17: 16; Números 21: 14; 1 Samuel 25: 28. La presencia simbólica del Arca de la Alianza, en la opinión de algunos, comunicaba a los israelitas en pie de guerra que el Señor peleaba a su lado (1 Samuel 11:11).
El Señor entregaba a los enemigos en manos de Israel (Josué 2: 24; 6: 2, 16: 1 Samuel 23: 4; 1 Reyes 20: 28). El Código de Guerra deuteronómico (Deuteronomio 20) reflejaba un intento de hacer la guerra más humana, sobre todo en el trato a los prisioneros. Pero en realidad, el concepto bíblico de la guerra, en el Antiguo Testamento (AT), reflejaba el primitivismo y la crueldad ambiental. La imagen de Dios como un guerrero era obviamente una visión imperfecta de su realidad divina.
Pero encontramos, por otro lado, pasajes en los profetas donde se renuncia explícitamente a la guerra como camino de salvación para Israel. La guerra se percibe como juicio del Señor contra Israel (Isaías 5: 25-30). La seguridad y supervivencia de Israel no se obtiene por las armas, sino por la fe (Isaías l2: 15; 30: 15-27; 31: 1-3; Jeremías 21: 3-10; 34: 1-5; Oseas 8: 14; 10; 13).
El Nuevo Testamento
La comunidad cristiana dentro de la cual nace el canon del Nuevo Testamento (NT) no era un estado nacional ni una comunidad política.
El dicho de Jesús en Mateo 26: 52 («el que mata a espada, a espada muere») tiene pertinencia, como han afirmado la mayoría de los exegetas (Rudolf Schnackenburg, Raymond Brown, Martin Hengel, y otros) en el enfoque cristiano hacia la violencia. La Pasión de Jesús, de suyo, es todo un testimonio y una pedagogía de cómo al cristiano se le exige no devolver violencia con violencia.
Por lo demás, Jesús usa metáforas militares o bélicas en sus parábolas (Mt 22: 7; Lucas 11: 17; 14: 31). San Pablo alude al servicio militar como metáfora del apostolado (1 Corintios 9: 7). El apóstol debe «pelear el buen combate» (1 Timoteo 1: 18; 2 Timoteo 4: 7) como buen soldado de Jesucristo (2 Timoteo 2: 3ss)
Todo lo anterior, sin embargo, debe medirse y discernirse a la luz de la predicación escatológica de Jesús de Nazaret. Jesús es, en su persona misma, el Reino de Dios –la persona de Jesús es idéntica con su «causa», su kergyma (S. Juan Pablo II, Redemptoris Missio, 18; Walter Kasper, Jesús el Cristo).
Jesús, en las Bienaventuranzas del Sermón de la Mont, llama bienaventurados, benditos, alegres, a los pobres de espíritu, a los mansos, a los que buscan o construyen la paz –no a los violentos, ni a los que buscan revancha. La versión de Lucas es fuerte: «Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por aquellos que los abusan» (Lucas 6: 27-28).
Jesús otorga una paz radicalmente diferente a lo que el mundo entiende por tal: «Mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la da el mundo. No dejen que sus corazones se aflijan; no tengan miedo» (Juan 14: 27).
Jesús se proclama «manso y humilde de corazón» (praus . . . kai tapeinos te kardia) –el griego praus connota la vulnerabilidad propia de los anawim, los pobres del Señor (cf. Sofonías 2: 3; 3: 12-13); tapeinos señala la humildad del Siervo Sufriente, la kenosis del Hijo de Dios (Filipenses 2: 8).
Quizás el texto clave sea Mateo 25: 31-46: la parábola del Juicio. Allí Jesús señala el único criterio de salvación en todos los evangelios: la compasión humilde y entregada: «Porque tuve hambre, etc…”. Tomando en conjunto estos textos, la predicación y la vida pública de Jesús, sería arriesgado negar que, aunque Jesús no lance una prohibición explícita de la guerra, todas las radicales y riesgosas exigencias de su persona y predicación proclaman sin ambages la primacía de la paz y el mal de la guerra.
San Agustín (354-430): algunos malentendidos
Los proponentes de una antigua tradición le han imputado a S. Agustín la teoría de la guerra justa. Dicha atribución es patentemente errónea. S. Agustín señala y discute algunos principios fundamentales que formarían la base –o mejor, el contexto– de la posterior teoría de la guerra justa, desarrollada principalmente por Sto. Tomás de Aquino
Una de sus obras maestras, De civitate Dei («La ciudad de Dios»), es el hontanar principal de su discusión sobre la guerra justa. S. Agustín usa la expresión guerra justa cautelosamente:
Pues se han tomado medidas… para que el Estado dominador imponga no sólo su yugo, sino también su propia lengua a las naciones sometidas, mediante tratado e paz, de manera que no falten, es más, que haya abundancia de intérpretes. Sí, es cierto. Pero todo esto, ¿se ha conseguido? ¿A precio de cuántas y cuán enormes guerras, de cuán descomunales catástrofes humanas, de cuánta sangre derramada? . . . (De civitate Dei, XIX, 7).
S. Agustín lamenta que la «extensión de imperios» ha engendrado las peores guerras, las guerras injustas, las guerras civiles, y añade:
Pero el hombre instruido en la sabiduría… sólo declarará guerras justas. ¡Como si no debiera explorar –si recuerda que es hombre– mucho más el hecho de tener que reconocer la existencia misma de guerras justas! Porque de no ser justas nunca debería emprenderlas, y, por tanto, para el hombre sabio no existiría guerra alguna (De civitate Dei, XIX, 7).
S. Agustín pasa a describir, en lenguaje directo y brutal, las consecuencias de toda guerra:
Es la injusticia del enemigo la que obliga al hombre formado en la sabiduría a declarar las guerras justas. Esta injusticia es la que el hombre debe deplorar por ser injusticia del hombre… Males como éstos, tan enormes, tan horrendos, tan salvajes, cualquiera que los considere con dolor debe reconocer que son una desgracia. Pero el que llegue a sufrirlos o pensarlos sin sentir dolor en su alma, y sigue creyéndose feliz, está en una desgracia mucho mayor: ha perdido hasta el sentimiento humano (De civitate Dei, XIX, 7).
Para S. Agustín, la paz y la consecución de la misma es el principio hermenéutico clave de esta cuestión:
Cualquiera que observe un poco las realidades humanas y nuestra común naturaleza, reconocerá conmigo quien no existe quien no ame la alegría, así como tampoco quien se niegue a vivir en paz. Incluso aquellos mismos que buscan la guerra no pretenden otra cosa que vencer. Por tanto, lo que ansían es llegar a una paz cubierta de gloria… Está, pues claro que la paz es el fin deseado de la guerra. Todo hombre, incluso en el torbellino de la guerra, ansía la paz, así como nadie trabajando por la paz, busca la guerra (De civitate Dei, XIX, 12).
S. Agustín deriva una conclusión fundamental:
Es un hecho: todos desean vivir en paz con los suyos, aunque quieran imponer su propia voluntad. Incluso a quienes declaran la guerra intentan apoderarse de ellos, si fuera posible, y una vez sometidos imponerles sus propias leyes de paz (De civitate Dei, XIX, 12).
El doctor norafricano plantea la ontología fundamental de lo anterior:
¡Cuánto más el hombre se siente de algún modo impulsado por las leyes de su naturaleza a formar sociedad con los demás hombres y a vivir en paz con todos ellos en lo que esté de su mano! ¡Si hasta los mismos malvados emprenden la guerra en busca de paz para los suyos! (De civitate Dei, XIX, 12).
Y más aún:
¡He aquí como la soberbia trata de ser una perversa imitación de Dios!... Detesta la justa paz de Dios, y ama la inicua paz impuesta por ella misma. Pero lo que no puede lograr de manera alguna es dejar de amar la paz de una forma u otra... (De civitate Dei, XIX, 12).
Pero:
Nada hay que pueda sustraerse de las leyes del supremo Creador y ordenador, que regula la paz del universo (De civitate Dei XIX, 12).
De los textos anteriores, podemos colegir lo siguiente sobre el pensamiento de San Agustín sobre la cuestión de la guerra;
Primero: El deseo de la paz es algo esencial, ontológicamente definidor de la dinámica humana. Constituye, por lo tanto, el criterio rector de toda deliberación sobre la guerra.
Segundo: S. Agustín no menciona los criterios requisitos para denominar una guerra como justa. Pero se lamenta amargamente de la injusticia humana, que provoca los «horrendos y salvajes» episodios de guerra. Resulta difícil reconciliar estos adjetivos definitorios de toda guerra con una perspectiva de guerra justa en el obispo de Hipona.
Tercero: La más acertada antropología teológico-filosófica del pensamiento de S. Agustín nos dice que la búsqueda de la paz es el criterio dinámico de toda guerra, aún aquella iniciada por gente inicua (guerra injusta). Luego parece imposible atribuirle al doctor de Hipona la idea o concepto, considerado como realidad en sí misma, de la posibilidad de una guerra justa.
Santo Tomás de Aquino y la cuestión de la guerra justa
Sto. Tomás sostiene tres criterios, condiciones o requisitos para que una guerra pueda denominarse guerra justa:
Primero: Legitima auctoritas: Que la guerra sea declarada o aprobada por la legítima autoridad pública. Tomás afirma:
Así como los gobernantes de una ciudad estado, reino o provincia justamente defienden su orden público (republicam) contra perturbaciones internas usando la espada para castigar criminales… así mismo tienen el derecho (ad príncipes pertinet) de proteger el orden público contra enemigos externos usando la espada de la guerra (Summa Theologiae II-II q. 40 a. 1).
Ninguna persona privada tiene el derecho (non pertinet ad personam privatam) de iniciar una guerra (bellum movere) (ST II q. 40 a.1 - cf. ST II-II q. 1c)
Segundo: Iusta causa: Debe haber una causa justa (iusta causa) (ST II-II q. 40 a. 1c; II-II 83 a. 8). No hay causa justa si aquellos a quienes se ataca (impugnantur) no merecen ser atacados por razón de su culpa en un delito que rehúsan o fallan de rectificar (ST II-II q. 40 a. 1c).
Tercero: Recta intentio: Intención apropiada o correcta. Para Tomás esta rúbrica incluye tanto la promoción de la paz, el bien de las personas decentes (especialmente por los pobres), como la exclusión de la crueldad (ST II-II q- 40 a. 1c), el fraude (ST II-II q. 40 a. 3c), la intención de matar personas inocentes (ST II-II q. 64 a. 6).
Tomás añade que la intención de violar las leyes de guerra (iura bellorum) hace injusta una guerra que de otra forma pudiera considerarse justa (ST II-II q. 40 a. 1c).
El Doctor Communis procede a discutir algunos puntos morales que aparentan ser, a nuestros ojos contemporáneos, algo inusitados, y que le dan matices mitigantes a todo el concepto de la guerra justa.
Primero: Tomás sostiene –aferrándose a la prohibición de matar dictada por el Quinto Mandamiento del Decálogo– que parece ser moralmente aceptable llevar a cabo operaciones bélicas con armas letales sin la intención u opción de matar (ST II-II q. 12 a. 5).
Segundo: Tomás argumenta, indirectamente, que es posible clavar una saeta en el corazón de un enemigo asaltante en defensa propia sin intención de matar. Por lo tanto, es igualmente posible hacer la guerra, mortal y exitosamente sin intenciones de matar al enemigo (ST II-II q. 40 a. 3c; q. 71 a. 3).
Tales sutilezas se nos pueden antojar absurdas, y quizás un intento de argumentar la validez del mandamiento de “no matar” con matices y mitigaciones irracionales. Pero aquí es importante, a mi manera de ver, comprender la intención de Tomás de Aquino. Por un lado, la guerra es una realidad insoslayable de su mundo: el Alto Medioevo estaba marcado por convulsiones bélicas constantemente. Por el otro, Sto. Tomás se niega a aceptar la legitimidad moral absoluta de un acto humano cuya dinámica principal es matar otros seres humanos.
Por lo tanto, Sto. Tomás busca tres condiciones que, en la realidad política y militar de su tiempo eran casi imposibles de coincidir juntas, para poder justificar la legitimidad de una guerra como guerra justa. Pero quiere discernir –y comunicarle al lector– la quasi-imposibilidad de que ocurra, de suyo, una guerra justa, en la cual coincidan tres factores casi imposibles de ocurrir: autoridad legitima, causa justa y recta intención. Tomás de Aquino es, antes que nada, teólogo bíblico, y la Sagrada Escritura le enseña muy claramente la complejidad del ser humano, su capacidad de virtud y su concupiscencia.
Francisco de Vitoria (1483/93 – 1546) 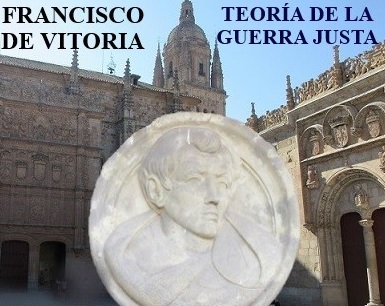
Francisco de Vitoria, O.P., llamado el Padre del Derecho Internacional, fundó la Escuela Teológica de Salamanca, donde enseñaron teólogos de señalada influencia, tales como Domingo de Soto, O.P., ( 1494-1560), Domingo Báñez, O.P., (1528-1604 ), Melchor Cano (1501-1560) y Francisco Suárez, S.J. (1548-1617).
Vitoria y los salmanticenses discernieron, en la teología de Sto. Tomás de Aquino, un rico filón de intuiciones y creatividades teológicas que, sin tomar al Doctor Común al pie de la letra, hacían posible una interpretación creativa de su pensamiento que permitiera confrontar y responder los problemas del siglo XVI: el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo, las nuevas invenciones científicas, la emergencia de las naciones estado, el problema de la guerra…
Desde los primeros años del descubrimiento de nuevos pueblos con sus avanzadas culturas en el Nuevo Mundo, la corona española había emitido diversas leyes con la intención – o, si se quiere, pretexto – de proteger a los pueblos originarios de las nuevas tierras: las Leyes de Burgos (1512), la Ley del Requerimiento (1514), las Leyes de 1527, y las Nuevas Leyes (1542). La cuestión principal que emplazaban estas leyes era la legitimidad moral de hacer o no la guerra a los habitantes antiguos del Nuevo Mundo.
Desde su convento de San Esteban, en Salamanca, Vitoria escuchaba los relatos de misioneros dominicos que venían de las Américas. Vitoria y Bartolomé de las Casas coincidieron un tiempo en San Esteban. En su De indis recenter inventis relectio prior (Sobre los indios recientemente descubiertos: Primera relección), de 1539, Vitoria lanza una crítica inmisericorde a los brutales métodos de conquista de los españoles (lo cual le valió la enemistad de Carlos V, que intentó en vano hacerlo expulsar de su cátedra de Salamanca).
Vitoria argumenta críticas contra la ilegitimidad de siete títulos o razones invocadas por los españoles para justificar su guerra a los indios. La cuarta razón es objeto principal de la condena de Vitoria: Derecho de compulsión de los indios infieles que se resisten a recibir la ley cristiana.
Esta razón o pretexto nacía de la Ley del Requerimiento de 1514; un misionero, acompañado de un intérprete y de soldados españoles, se acercaba a un pueblo aborigen. Por medio del intérprete (que muchas veces no conocía el dialecto local), el misionero y los soldados conminaban a los indígenas a aceptar la soberanía política universal de Rey de España, y la primacía espiritual universal del papa.
Si los indígenas se negaban, o hacían gestos o discursos que los españoles interpretaban como negativos, entonces se reservaban el derecho de matarlos o esclavizarlos. Vitoria denuncia esta práctica como una inmoralidad crasa. El rey de España no tiene potestad universal; las tierras del Nuevo Mundo le pertenecen a los pobladores originales; el papa no tiene derecho a reclamar supremacía espiritual universal sobre pueblos ajenos a la tradición cristiana.
Por lo demás –y éste es el punto clave– tomando a Sto. Tomás de Aquino como punto de partida, Vitoria clama que la fe cristiana no se puede forzar sobre nadie –los pueblos originarios– aún en el muy infrecuente supuesto de que hayan entendido correctamente la predicación de los misioneros, permanecían libres de aceptarla o no; una respuesta negativa no justifica el hacerles guerra y esclavizarlos.
Así, Vitoria socava, partiendo de Sto. Tomás de Aquino y de la Tradición cristiana, algunos de los principios o pretextos derivados de la llamada teoría de la guerra justa. A partir de Vitoria y su interpretación de Sto. Tomás, la concepción de una guerra justa se va haciendo cada vez más difícil de justificar teológica y moralmente.
Papa Francisco (2013-2025):
«La guerra es la negación de todos los derechos» (Fratelli Tutti, 257).
«Toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado» (Fratelli Tutti 261.
Estas dos afirmaciones del papa Francisco, en su Encíclica Fratelli Tutti, constituyen el punto central de su condena universal a la guerra y, por ende, su rechazo del principio de la guerra justa.
Francisco hace referencia al Catecismo de la Iglesia Católica. Allí se habla –dice Francisco– de la posibilidad de una legítima defensa mediante la fuerza militar, que supone demostrar que se den algunas «condiciones rigurosas de legitimidad moral». Pero fácilmente se cae en una interpretación demasiado amplia de este posible derecho… (FT 258).
Después de hacer referencia a las llamadas acciones «preventivas» u «acciones bélicas que difícilmente no entrañen ´males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar» (FT 258), Francisco, dando el golpe de gracia magisterial a la teoría de la guerra justa, afirma:
Es verdad que «nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien». Entonces, ya no podemos pensar en la guerra como solución, debido a que los riesgos probablemente siempre serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuya. Ante esta realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible «guerra justa». ¡Nunca más la guerra! (FT 258).
Bien podemos decir que aquí tenemos lo que Joseph Ratzinger (aka Benedicto XVI) afirmó respecto a la radical doctrina de Juan Pablo II sobre la pena de muerte en Veritatis Splendor: Tenemos aquí un caso – afirmó Ratzinger – de auténtica evolución de la doctrina.
Tal afirmación evoca la obra del recién nuevo Doctor de la Iglesia, San John Henry Newman, On the Development of Christian Doctrine (1845), y el tratado de Michael Seewald, El dogma en evolución. No tenemos aquí nada nuevo: ya en 1951, durante las celebraciones del 1500 aniversario del Concilio de Calcedonia, Karl Rahner publicó un célebre trabajo: «Calcedonia: fin o principio». Rahner sostiene que es ambos: el fin de un debate (la herejía monofisita) y el comienzo de nuevas aperturas para la Cristología. «Todo dogma o doctrina – afirma Rahner – por el hecho de ser verdadero, no se encierra en sí mismo, sino que se auto trasciende».
Algo así tenemos con la tradicional doctrina de la guerra justa. Durante siglos, dentro de contextos culturales e históricos diferentes, pudo haber sido considerada legítima. Pero Francisco (siguiendo las huellas de Juan Pablo II y del Concilio Vaticano II (cf. Gaudium et Spes, 79-82), afirma que tal legitimidad es insostenible hoy en día, con lo cual Francisco simplemente lleva a sus últimas consecuencias las radicales afirmaciones de Gaudium et Spes, y del espíritu del Concilio en general.
Por lo demás, recordemos lo arriba dicho sobre el pensamiento de San Agustín y Sto. Tomás de Aquino. Ambos doctores, aunque no rechazan la idea de la guerra justa directamente, aportan matices y dubitaciones sobre la misma que nos invitan a pensar que S. Agustín, una de las cimas de la teología patrística, y Sto. Tomás, en el pináculo de la Alta Escolástica, ya nos advierten, de siglos atrás, de los problemas morales de una guerra justa.
Conclusión
«Nunca más la guerra» –el grito de San Pablo VI ante las Naciones Unidas en 1965, citado por Francisco en Fratelli Tutti- constituye la mejor conclusión a este modesto aporte.
Tenemos un auténtico caso de evolución de doctrina y tradición. Aquí apelamos a la sabiduría teológica de Joseph Ratzinger, de Karl Rahner, y al instinto ignaciano del papa Francisco: hoy es impensable la guerra justa, ninguna forma de guerra. El Magisterio de los recientes papas, culminando con Francisco, y, al tenor de sus tempranas alocuciones, con León XIV, nos dice que la guerra, en cualquiera de sus formas, es moramente inaceptable.
La paz, «fruto de la justicia» (San Pablo VI), es el único camino que nos queda ¡y cuan bello es ese camino! El personalismo de la Cristología del evangelio de Juan así nos lo presenta: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida» (Juan 14: 6). «Mi paz les dejo, mi paz les doy: no la doy como la da el mundo» (Juan 14: 27).
Jesús es la Paz en sí mismo, en su persona: la Paz crucificada y resucitada, paz nacida de la justicia y la misericordia; la única alternativa a la guerra, el único camino hacia la casa del Padre.
 ** Sixto García es Doctor en Teología Sistemática y Nuevo Testamento. Al presente, es profesor jubilado de «St. Vincent de Paul Regional Seminary», donde permanece como Senior Lecturer, y profesor de la «Escuela Diocesana de Formación» de la diócesis de Palm Beach. Editor Emérito y asiduo colaborador de El Ignaciano, recibió en junio de 2023 el «Virgilio Elizondo Award» 2023.
** Sixto García es Doctor en Teología Sistemática y Nuevo Testamento. Al presente, es profesor jubilado de «St. Vincent de Paul Regional Seminary», donde permanece como Senior Lecturer, y profesor de la «Escuela Diocesana de Formación» de la diócesis de Palm Beach. Editor Emérito y asiduo colaborador de El Ignaciano, recibió en junio de 2023 el «Virgilio Elizondo Award» 2023.
Comments powered by CComment